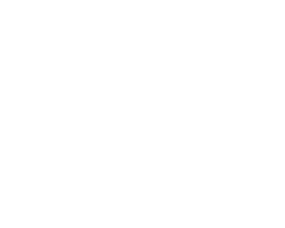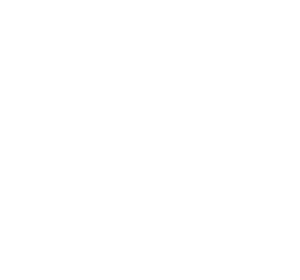La niña de los susurros
Había una vez una niña que vivía en una casita sobre la cima de una colina cubierta de pastos color esmeralda. Tenía largos cabellos rojos y rara vez hablaba. Tampoco su mamá y su papá decían mucho y su hermano pequeño solía jugar mansa y silenciosamente.
Era tan incalculable la belleza de aquella tierra que al contemplarla no surgía otra respuesta que el silencio.
Abundaban los espacios floridos que interrumpían la preciosa alfombra verde de la campiña, el sol resplandecía en lo alto y los prados se llenaban de color. A menudo, el cielo azul era visitado por las nubes. Las que llegaban hasta allí se presentaban muy bonitas. Cualquiera diría que habían pasado antes por la peluquería pues sus formas se veían redondas y peinadas como impecables globos de algodón.
Los padres de la niña llevaban siempre una sonrisa en sus rostros. Estaban tan absorbidos por la hermosura que los rodeaba que una especial gratitud los emocionaba constantemente. Como cualquier ruido desentonaba con la armonía de aquel paraje, habían aprendido a hacerse entender casi sin palabras. El silencio estaba lleno de significados y se parecía a una música de exquisita delicadeza en sintonía con la finura del entorno.
La niña había pasado sus primeros años retozando en la colina, chapoteando entre las aguas de un arroyo que pegaba saltitos entre las piedras y leyendo cuentos. Desde que era muy pequeñita, su papá le contaba cuentos antes de ir a dormir. Lo hacía en un susurro, sumergiéndola en su abrazo. Cuando la niña creció, su mamá le enseñó a leer y a escribir.
A la niña le encantaban las palabras escritas porque sabían decir mucho sin hacer ruido, tal como era todo allí donde vivían. Se entregaba a ellas tan intensamente como se zambullía en los rincones de coloridas flores que brotaban aquí y allá, o en los brazos de su padre cuando llegaba de arar los campos, o en los de su madre cuando se sentaban a admirar los atardeceres anaranjados que se extendían sobre el horizonte.
Hasta que llegó el día en que comenzó a ir a la escuela.
Todo en ese lugar era bullicio y el griterío la hacía sentirse pequeñita e indefensa. No conocía esa manera tan revoltosa de comunicarse, por eso prefería no hablar.
Cuando alguien se dirigía a ella, la niña abría la boca pero aparecía un sonido tan pero tan bajito que se parecía más al silencio de las palabras escritas que al rumor de la voz diciéndolas. Así fue como muy pronto, en el colegio la apodaron “la niña rara”. Este mote la entristecía mucho pues ella tenía bastante para expresar, aunque de una manera diferente a la de sus compañeros.
Cierta tarde, la niña vio un blanco pompón hecho de hilos finos que giraba suavemente por los aires. Era un “panadero” –esa frágil pelusita blanca con forma de esfera, que se desprende de la flor del “diente de león”- que circulaba por los prados y sin darse cuenta había entrado en el aula.
La pequeña sonrió de inmediato. Acostumbraba a jugar con estas pelusas y gozaba corriendo tras ellos por la pradera.
Cuando el pompón se acercó a la niña, su mirada brilló tan intensamente como los hilos del panadero. Entonces se inclinó para soplarlo y dijo una palabra en un susurro. El pompón cobró nuevo brío e impensadamente llegó hasta el oído del niño de melena amarilla como un girasol, que se sentaba a su lado. El pequeño escuchó una voz dulce y melodiosa que le decía esa palabra, pero pensó que quizás estaría un poco mal de la cabeza pues los panaderos no pueden hablar. Y un poco asustado de sí mismo, decidió soplarlo para sacárselo de encima.
El pompón tocó al compañero que se sentaba adelante, el de pecas bien grandes que siempre era muy charlatán y simpático con todos. Llegó hasta su oído y su cuerpito se movió como una lombriz de la sorpresa. Pero también lo sopló. Y así, el pompón dio la vuelta entera por el aula, y a cada compañero le transmitió “aquella” palabra en un susurro melodioso. Cuando querían saber de dónde había salido esa voz y veían al pompón en lugar de una persona, se estremecían y, atemorizados de sí mismos, lo soplaban para alejarlo.
Superado el primer susto, los chicos comenzaron a divertirse pasándoselo en soplos, de uno en uno. El pompón fue yendo de aquí para allá como si fuera una suave pelotita de pin-pong. El capullo era más liviano que una mariposa y más blanco que la nieve. Y así, dando brincos casi toda la mañana, los chicos escucharon una y mil veces la palabra que la niña había susurrado, sin saber de dónde procedía.
Hasta que, finalmente, la improvisada pelotita llegó hasta el rostro de la niña, y, dando una voltereta, se acercó a su nariz y le hizo unas cosquillitas. Ella largó una jubilosa carcajada, el panadero hizo otra pirueta delante de ella, de puro contento que estaba, y luego se marchó. Todos los niños de la clase se agolparon en la ventana para saludarlo y lo vieron treparse a los árboles del patio y luego perderse en el cielo azul rumbo a la casita donde vivía la niña.
Fue entonces cuando comprendieron que aquel amoroso pompón blanco que tanta alegría les había dado esa mañana venía de la colina de aquella niña rara. Y, aunque todos habían escuchado aquella palabra, nadie quería repetirla porque cada uno pensaba que nadie más la había oído. Y la verdad es que ninguno quería pasar por raro.
Sin embargo, a la hora del recreo, la niña abrió la boca para decir esa misma palabra que le había mencionado al pompón y el simpático niño de las pecas en las mejillas pudo escuchar aquel susurro casi inaudible y le extendió su mano pues pensó que ella la había oído también. De pronto, dejó de sentirse raro pues se sintió entendido por aquella pequeña callada y extraña.
La niña volvió a pronunciarla y el nene de melena amarilla como un girasol sintió que no había sido el único a quien le había sucedido “aquello” y le extendió su mano, pues se sintió comprendido.
Así fue como la niña, que deseaba con todo su corazón hacerse entender, siguió intentado con sus susurros y repetía la misma palabra que el pompón les había hecho llegar esa mañana. Al pronunciarla, una y otra vez, fueron extendiéndose las manos los unos a los otros, pues si bien se sentían un poco absurdos, a la vez, se sentían entendidos. Habían comprendido que todos eran un poquito raros, que no hay nadie que sea igual a otro y que cada uno es bello en su rareza.
Y aunque todavía no pude saber cuál era esa palabra que pronunció la pequeña, pues no alcancé a oír su voz y ninguno quiso contarle a nadie que había escuchado hablar al pompón, pues lo cierto es que los panaderos no hablan, ellos se sintieron unidos e iguales en el maravilloso don de ser distintos.
Desde aquella mañana en que los niños del aula unieron sus manos en una tierna ronda silenciosa, que más se parecía a una danza, ella fue conocida por todos como “la niña de los susurros” y en el colegio ya no hubo días sin sol y sin manos extendidas.
FIN
Autora: Sarah Mulligan
Ilustradora: Clara Martínez
(Todos los derechos reservados)